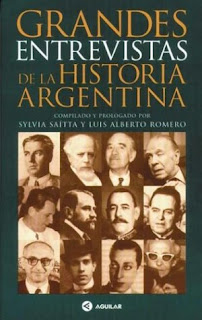miércoles, 15 de julio de 2020
EL IMPERIO ERES TÚ - Javier Moro
viernes, 27 de marzo de 2020
La MARAVILLOSA HISTORIA del ESPAÑOL - Francisco Moreno Fernández
 |
| Editorial Planeta (Sello Espasa), 2016, Buenos Aires |
 En poco mas de 300 páginas y tres grandes apartados, Moreno Fernández nos invita a recorrer la vida del Español. Como todo, comienza por el principio 😛. Y ese es el panorama de las diferentes lenguas en Europa de los primeros grupos que pululaban por allí hasta llegar a un punto mas desarrollado en el año 1000. Entorno a estos siglos ya tenemos cuatro grupos lingüísticos bastante definidos derivados de los antiguos: el eslavo, el celta, el germánico y el romance y por sobre ellos el latín. Partiendo de aquí, avanzaremos por los trastabillantes inicios de lo que será el español actual. Desde lo que pasó en cada reino de España, las colonias, monasterios y cancillerías o el discurrir entre la escritura y la oralidad.
En poco mas de 300 páginas y tres grandes apartados, Moreno Fernández nos invita a recorrer la vida del Español. Como todo, comienza por el principio 😛. Y ese es el panorama de las diferentes lenguas en Europa de los primeros grupos que pululaban por allí hasta llegar a un punto mas desarrollado en el año 1000. Entorno a estos siglos ya tenemos cuatro grupos lingüísticos bastante definidos derivados de los antiguos: el eslavo, el celta, el germánico y el romance y por sobre ellos el latín. Partiendo de aquí, avanzaremos por los trastabillantes inicios de lo que será el español actual. Desde lo que pasó en cada reino de España, las colonias, monasterios y cancillerías o el discurrir entre la escritura y la oralidad. Por supuesto, hay algunos puntos de atención propios del camino propuesto. Así en el segundo gran apartado, captura la atención la sociedad peninsular durante los siglos XVI y XVII, Siglo de oro, la expansión del idioma a las colonias, la vida de la lengua ilustrada y de esta en las ciencias y universidades. Para llegar a una tercera parte donde nos habla de las independencias, de las costumbres populares, de la normatización del idioma pero también de la era de internet y el futuro del español.
Por supuesto, hay algunos puntos de atención propios del camino propuesto. Así en el segundo gran apartado, captura la atención la sociedad peninsular durante los siglos XVI y XVII, Siglo de oro, la expansión del idioma a las colonias, la vida de la lengua ilustrada y de esta en las ciencias y universidades. Para llegar a una tercera parte donde nos habla de las independencias, de las costumbres populares, de la normatización del idioma pero también de la era de internet y el futuro del español.  Hasta aquí ustedes dirán que no demostré mucho de mi intención inicial pero "wait!" Cada capítulo del libro tiene una estructura muy interesante en el que -mas allá del relato introductorio- el autor elige "personajes, personas o personillas" con historias cortas que ilustran ese período y "dos palabras" que son ya parte constitutiva de la lengua. Por supuesto, los ejemplos elegidos dan placer. De mas está decir que, por ser una lengua viva, el español influencia y es influenciado, incorpora palabras, las modifica, las deriva y mueve sus significados y esto es la clave de los ejemplos que acompañan este trabajo.
Hasta aquí ustedes dirán que no demostré mucho de mi intención inicial pero "wait!" Cada capítulo del libro tiene una estructura muy interesante en el que -mas allá del relato introductorio- el autor elige "personajes, personas o personillas" con historias cortas que ilustran ese período y "dos palabras" que son ya parte constitutiva de la lengua. Por supuesto, los ejemplos elegidos dan placer. De mas está decir que, por ser una lengua viva, el español influencia y es influenciado, incorpora palabras, las modifica, las deriva y mueve sus significados y esto es la clave de los ejemplos que acompañan este trabajo.  ¡Les dejo algunos detalles para incitarles la curiosidad lectora! En el capítulo "El paisaje lingüístico en Europa" un elegido dentro del apartado de personas y personajes es "Salvatore de Monferrante"... ¿Les suena? y como palabra, "cerveza". Pero también tenemos a personajes como "Muño" y algunos códices para el caso de la vida en monasterios y cancillerías, como recordatorio de esta mezcla entre romance y latín. Un tal Capitán Pedro Venegas para ilustrar las incorporaciones del árabe o Mercedes Sosa para hablar de lo que derivó en tierras hispánicas y la influencia de la cultura popular.
¡Les dejo algunos detalles para incitarles la curiosidad lectora! En el capítulo "El paisaje lingüístico en Europa" un elegido dentro del apartado de personas y personajes es "Salvatore de Monferrante"... ¿Les suena? y como palabra, "cerveza". Pero también tenemos a personajes como "Muño" y algunos códices para el caso de la vida en monasterios y cancillerías, como recordatorio de esta mezcla entre romance y latín. Un tal Capitán Pedro Venegas para ilustrar las incorporaciones del árabe o Mercedes Sosa para hablar de lo que derivó en tierras hispánicas y la influencia de la cultura popular.  Solo puedo decir que admiro la gran capacidad de síntesis para escribir la historia de una lengua en tan pocas páginas, con un abordaje fresco, didáctico, ameno y con casos que te permiten cerrar la idea. No se olvida nada, pasamos por María Moliner pero también por el español hablado en Estados Unidos o qué sucedió en Filipinas y en África. Con este libro me entretuve, me reí, me sorprendí y aprendí de lo lindo.
Solo puedo decir que admiro la gran capacidad de síntesis para escribir la historia de una lengua en tan pocas páginas, con un abordaje fresco, didáctico, ameno y con casos que te permiten cerrar la idea. No se olvida nada, pasamos por María Moliner pero también por el español hablado en Estados Unidos o qué sucedió en Filipinas y en África. Con este libro me entretuve, me reí, me sorprendí y aprendí de lo lindo. "La palabra maravilla fue definida por Sebastián de Covarrubias en 1611 como 'cosa que causa admiración'; y maravillarse, como 'admirarse viendo los efectos e ignorando las causas'. Y esto es precisamente lo que la historia de la lengua española provoca en el curioso o el estudiante, el profesional o el aprendiz, el joven o el viejo, el campesino o el ciudadano: admiración, sorpresa, fascinación". Introducción.
Sigamos en contacto:
sábado, 23 de marzo de 2019
MUJERES SIN MIEDO - Julio A. Sierra
 |
| Ediciones Javier Vergara, Bs. As., 2013 |
Sigamos en contacto:
lunes, 8 de agosto de 2011
ISIDRO VELAZQUEZ, EL ULTIMO BANDIDO RURAL - Pedro Jorge Solans
 Jorge Solans se propone hacer honor a una serie de testimonios que recorren las huellas que los Velázquez (Isidro y su hermano Claudio primero, y luego de la muerte de este último, Vicente Gauna) dejaron en toda la zona; huellas que en el caso de Isidro van desde hechos concretos relacionados a su relación con el monte, su comienzo de peón, su entrada en la delincuencia, el apoyo de los pobladores para protegerlo, su mito de Robin Hood hasta su muerte y su resurrección como sanador y milagroso.
Jorge Solans se propone hacer honor a una serie de testimonios que recorren las huellas que los Velázquez (Isidro y su hermano Claudio primero, y luego de la muerte de este último, Vicente Gauna) dejaron en toda la zona; huellas que en el caso de Isidro van desde hechos concretos relacionados a su relación con el monte, su comienzo de peón, su entrada en la delincuencia, el apoyo de los pobladores para protegerlo, su mito de Robin Hood hasta su muerte y su resurrección como sanador y milagroso.Sigamos en contacto:
domingo, 5 de septiembre de 2010
LA MUERTE DE PABLO ESCOBAR - Fernando Botero
 Fernando Botero. La muerte de Pablo Escobar. 1999. Óleo sobre tela. 58 x 38 cm. Sala Donación Fernando Botero.
Fernando Botero. La muerte de Pablo Escobar. 1999. Óleo sobre tela. 58 x 38 cm. Sala Donación Fernando Botero.
En cualquier lugar del mundo donde uno esté si hay una producción de Botero, es imposible no identificarlo. Sus clásicas figuras regordetas lo hacen inconfundible. Cuando en el año 2006 se hizo una muestra suya en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, corrí hacia él, no porque estuviera entre mis artistas favoritos. No ha sido un artista que capturara mi atención en absoluto, siempre me pareció muy repetitivo debo decir, pero me daba simple curiosidad ese vuelco que había experimentado en estos últimos años de incorporar en sus cuadros “la realidad” de la sociedad colombiana. “La muerte de Pablo Escobar” tristemente no estaba en la muestra.
Como fuere, hoy en día, por sobre la inmediatez de la comunicación de imágenes, es interesante que haya pintores que se permitan la interpretación artística de ciertos hechos… que nos propongan su mirada. A veces al realismo de la inmediatez no nos da espacio para la reflexión, mirando un cuadro de este tipo, uno se permite pensar algunas variantes.
Los techos de tejas de las casa aparecen oscuros a primera vista, a medida que se alejan se van iluminando por el sol, en color terracota. Las tejas son de estilo español colonial, redondeadas, antiguas con unas pinceladas blancas sobre ella para demarcar la forma. Toda la vista de la ciudad se corresponde con casas, de paredes blancas y ventanas celestes que llegan al pié de la montaña. Se nos cruza una sola chimenea que emana humo, pequeña, casi ínfima respecto del personaje central de la historia.
Atrás, montañas que rodean la ciudad. Verdes, altas y redondeadas, un tanto opacas, como si estuviera anocheciendo. El cielo está cubierto de nubes, denso, en escala de azules que apenas se figuran por algún celeste que demarca algo de luz.
Escobar es enorme, es una figura gigantesca que cubre toda la ciudad desde las alturas. Está descalzo sobre el techo de la casa con chimenea. Sus pies, con los talones apenas levantados dejan una tenue sombra bordó, del mismo color de la sangre que emana de su cuerpo. El pantalón oscuro llega a sus talones y es sostenido por un cinturón que –si no se mirara con precisión- parece una simple cuerda. Lleva una camisa blanca, completamente desabrochada, que deja su pecho descubierto de frente a las balas. Su cara tiene los ojos cerrados, labios rojo intenso y pequeños, bigotes cortos, una tenue barbilla y su pelo castaño acompañando el movimiento del cuerpo. Sus manos completan el gesto de protección de las balas que vienen hacia él.
En su mano derecha Pablo tiene un arma, pero sus dedos están legos del gatillo. Está cayendo herido por una excesiva cantidad de balas que han dado en sus piernas, torso, brazos… y una en la frente, justo arriba de los ojos. Cada punto rojo en su cuerpo es una bala que dio en el blanco. Hay algunas manchas de sangre, pocas en comparación con lo que aparenta su cuerpo dolorido, como si todo hubiera sucedido demasiado rápido.
Hay algo de especial en el tema del cuadro. Lo primero que me viene a la mente es la “lluvia de plomo”, esa que Escobar prometía descargar sobre quienes no aceptaran la contraoferta: “el dinero”. Y así aparentemente sucedía…
No quiero meterme en la historia de la sociedad colombiana, en sus muertes, en su desgarramiento, ni en sus intentos de superación porque siempre temo pecar de ignorancia. Sin embargo, hay algo en la figura de Pablo Escobar Gaviria que proyecta una imagen romántica. Ese tipo amado por los humildes, que construyó barrios, estadios de fútbol y hacía beneficencia a mas no poder. ¿Por qué lo haría? ¿Tendría que ver con sus orígenes o simplemente el afán de su carrera política? La cosa es que muy pocos personajes delictivos de la historia las hacen de Robin Hood y cuando lo hacen, entran en esa especie de limbo que parece contraponer todo el tiempo al diablo y a Dios. Y es que muchos de los mortales ni siquiera acceden a esa categoría.
A todos los interesados en artistas, obras e historia del arte los invito a mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/AldanaHIstoriaSdeArte ¡Los espero!
Sigamos en contacto:
Sigamos en contacto:
domingo, 13 de septiembre de 2009
BUG JARGAL & CLAUDE GUEUX - Victor Hugo
Bug Jargal es una historia que instala su acción en la revuelta de los negros-esclavos en Santo Domingo en 1791. A estas tierras arriba el capitán D’auverney para casarse con su prima María que es además hija del dueño de una importante plantación. Por una serie de acciones aparece en sus vidas Pierrot, un negro esclavo que resultará ser el príncipe de una tribu africana y liderará la revuelta de los negros por su libertad. En conjunto, estos personajes son hermosos y románticos, generosos de espíritu, heroicos y dignos pero también, nos topamos con otros, por momentos tan protagonistas como ellos, donde el egoísmo, los celos y la avaricia dan paso a sucesos amargos y tensos. Cuando terminé de leer Bug Jargal anoté “el héroe es héroe sin dudas y los seres buenos son ingenuos; si bien se puede presentir lo que sucederá, se disfruta cada capítulo del relato hasta llegar a un final un poco apresurado”
Claude Gueux (Gueux significa indigente) transcurre alrededor de 1825 y es la historia de un obrero muy pobre que se ve arrastrado por ello a delinquir para alimentar a su familia. Por este motivo es enviado a la cárcel 5 años, donde sufre penurias y se ve obligado a trabajar por una ración de pan que no alcanza para sostener su cuerpo. Sin embargo, es un ser ejemplar que se gana el respeto de todos y que, teniendo el poder de generar una revuelta o escapar, opta por ser un apaciguador y cumplir su condena. Allí y a pesar de ser un alma solitaria, Claude hace amistad con un joven recluso que le cede parte de su ración de comida porque era “mucho” para él. A partir de este tierno compañerismo se suceden una serie de acciones caprichosas y “sin sentido” por parte de la autoridad de la cárcel que llevan a Claude a reaccionar de la misma forma. La frase “porque sí” es la que resuena en los oídos de uno cuando lee la historia y la que nos deja pensando en las miserias del ser humano.
Paso ahora a la sección colorida de esta entrega que tiene que ver con cómo Hugo desarrolló ambas historias ya que no podemos obviar que los relatos tiene un tremendo plus histórico. Bug Jargal fue escrita en 1818 cuando su autor tenía apenas 16 años y había jugado una apuesta de que escribiría una novela en una semana… Tal revelación amerita los puntos suspensivos precedentes por diferentes motivos: por lograr escribir una novela en una semana, por tener 16 años y por el tema elegido; estamos hablando de las revueltas por la libertad de los esclavos casi al mismo tiempo que sucedían con sus consecuentes debates y guerras en las que estaban involucrados tres continentes: África y Europa peleándose el futuro en América.
De todos modos la novela no fue publicada hasta 1825 donde Hugo la corrigió e introdujo algunos cambios en la historia (por ejemplo en la versión original María no existía y D’auverney llevaba otro nombre). Al respecto les recomiendo este link donde encontrarán un muy completo análisis de los cambios que introdujo el autor y de la obra en sí http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3806/is_199805/ai_n8801516/
No cabe duda que ya en su primera obra Víctor Hugo demuestra ser un crítico observador de la realidad y un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos. Perfil que llevará adelante en todas sus obras no solo como escritor sino también como político. Y este mismo punto nos da pié para introducirnos en Claude Gueux donde encontramos sin duda una primera exposición de las líneas que tomará en Los Miserables. La obra tiene una nota a la primera edición que apabulla a cualquier lector. Allí un negociante llamado Charles Carlier escribe a la Revue de Paris donde solicita: “le ruego que me haga el favor de publicar a mi costa tantos ejemplares como diputados hay en Francia y de enviárselos individualmente y muy exactamente” (Dunkerque, 1834). Creo que es una introducción suficiente para entender la importancia de una obra como Claude Gueux. Al finalizar de leerlo hice algunas anotaciones catalogando a esta historia como una especie de fábula que cierra con una gran discurso o carta a la sociedad del momento, que da letra a una voz ahogada que necesita salir mas no sea a través de un cuento.
Por último, buscando algo de información sobre estas novelas encontré en internet una página desde donde se puede escuchar o descargar Bug Jargal relatado en Francés. Realmente vale la pena: http://www.archive.org/details/Bug-Jargal
“Aunque nací en Francia, muy pronto me enviaron a Santo Domingo, a casa de uno de mis tíos, colono muy rico, con cuya hija debía casarme.
Las habitaciones de mi tío estaban cerca del fuerte Galifet, y sus plantaciones ocupaban la mayor parte de las llanuras del Acul.
Esa mala situación, los detalles de la cual les parecerán, sin duda, poco interesantes, fue una del as principales causas de los desastres y la ruina total de mi familia.
Ochocientos negros cultivaban los inmensos dominios de mi tío. Les confesaré que la triste condición de esos esclavos se agravaba a causa de la insensibilidad de su amo. Mi tío se contaba entre el número, por fortuna bastante limitado, de los plantadores a los que una larga plática de despotismo absoluto había endurecido el corazón” Bug Jargal, IV: 24
El hombre fue enviado para que cumpliera su condena a la cárcel central de Clairvaux. Clairvaux es un abadía de la que han hecho una bastilla, una celda convertida en calabozo, un altar transformado en picota. Cuando hablamos de progreso, es así como lo entiende y ejecuta cierta gente” Claude Gueux, I: 201
Bug-Jargal / Claude Gueux, Victor Hugo, Editorial Losada, Buenos Aires, 2008
domingo, 25 de enero de 2009
CUENTOS DE ESPANTOS Y APARECIDOS – Coedición Latinoamericana
viernes, 10 de octubre de 2008
GRANDES ENTREVISTAS DE LA HISTORIA ARGENTINA – SYLVIA SAITTA Y LUIS ALBERTO ROMERO
Esta semana nos dedicaremos a lo que yo llamo lectura liviana, esa que te acompaña en el subte (metro), en el tren o en el colectivo durante el año. O por qué no, en la playa durante las vacaciones. Sostengo que no se puede leer de a un libro a la vez, por tanto, este es uno de esos ejemplares que componen la literatura que te hace llevadera las cosas mientras uno se rompe el marote tratando de entender a Laclau. Desde ya, por ser literatura que “acompaña” no deja de ser interesante.
“Grandes Entrevistas de la Historia Argentina”, llegó a mí en librería Hernández. Me encontraba algún día recorriendo las librerías de Av. Corrientes, en Buenos Aires, a la búsqueda de algo relacionado con Manuel Gálvez (http://www.pensamientonacional.com.ar/contenedor.php?idpg=bio_galvez.html) Resulta que me había empecinado en y con este escritor de principios del siglo XX casi olvidado en la literatura nacional de Argentina. No solo tuve que comprar algún libro de su autoría (al que dedicaré otra entrada en el blog) en formato “usado” sino que me resultaba muy difícil encontrar material que hablara sobre él. Por tanto cuando de repente se cruzó ante mis ojos este libro de Saítta / Romero- de quienes he leído más de un texto o publicación por separado en materia de historia de la cultura- simplemente se vino conmigo ¿Por qué? Desde ya cautivó mi atención que en su página 133 publicaran una entrevista a Manuel Gálvez realizada por Pedro Alcázar Civit en “El Hogar” allá en 1930.
Ese mismo año, terminé vacacionando por Brasil y el libro vino conmigo. Claro, ¡me lo leí con voracidad! Tenía entrevistas a Roca, Mansilla, Ingenieros, Uriburu, Walsh, Cortázar y unos cuantos etcéteras de nuestro último siglo. Su lectura no es solo interesante en la medida en que recrea el mundo de cada entrevistado y las preocupaciones del momento, sino que al tener una breve introducción al personaje y luego la reproducción de la entrevista original resulta muy ameno y de lectura ágil.
El trabajo de Saítta y Romero vale mil veces por su interesantísima selección y por permitirnos develar a través de este libro no solo las miradas puestas en juego por los entrevistados sino también entrevistados que han quedado desvirtuados y hasta olvidados por la historia. El libro nos propone además ver las técnicas de la entrevista, materia sobre la que desarrollan una interesante reflexión en el prólogo. Realmente es un libro bueno, de lectura sencilla y que nos invitada cada cinco o seis páginas a pararnos en una partecita de la historia nacional desde la palabra misma de sus actores a la vez que disfrutar del arte y oficio de importantes entrevistadores. Así que para los que se van a “hacer playa” a Brasil este año… les recomiendo irse muñidos de “Grandes entrevistas de la Historia Argentina”.
“Sin embargo, y desde sus comienzos, no se trataba solo de entrevistar a los grandes hombres. Como señala Eric Hobsbawmn, la entrevista, junto con la cámara fotográfica, fue uno de los instrumentos a partir de los cuales el hombre común fue más visible que nunca y pudo ser documentado “ Saítta – Romero, “Grandes Entrevistas de la Historia Argentina”, Ed. Punto de Lectura, 1998
Sigamos en contacto: